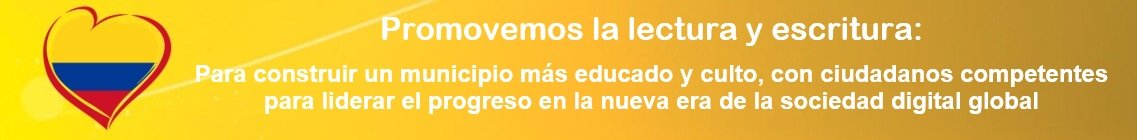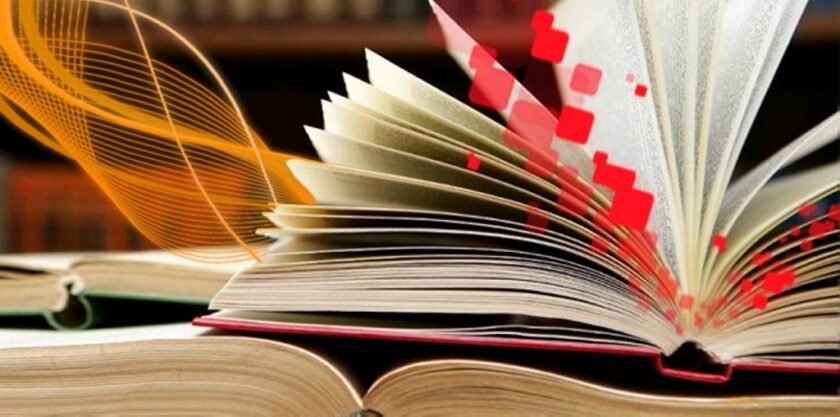Cuando escribimos una obra literaria, un aspecto importante por definir es el narrador, quien cuenta la historia al público.
Tipos de narrador y sus características
El narrador es la voz dentro de todo texto narrativo desde la cual se narran los hechos. No debe confundirse con el autor, con la persona que escribió el texto, sino que consiste en un artificio creado por este.
Existen varios tipos de narrador, cada uno de los cuales tiene rasgos diferentes que le imprimen a la narración una forma determinada.
Para clasificarlos, existen dos criterios diferentes:
- Narradores de acuerdo a su perspectiva gramatical, es decir, de acuerdo al punto de vista lingüístico desde el cual narran la historia. Se distingue, así, entre narradores en primera persona (yo), segunda persona (tú) y tercera persona (él o ella / ellos o ellas).
- Narradores de acuerdo a su posición frente al relato, es decir, de acuerdo a su grado de implicación en la historia contada. Se distingue, así, entre narradores protagonistas, narradores testigos, narradores equiscientes y narradores omniscientes.
Narrador en primera persona
Es aquel que relata desde la primera persona gramatical, o sea, empleando los pronombres personales yo o nosotros. Por lo tanto, cuenta eventos que le ocurrieron a él mismo (protagonista) o que les ocurrieron a otros pero él presenció (testigo). Este tipo de narrador normalmente constituye un personaje dentro del relato y cuenta con la virtud de que puede referirse a sí mismo: sus pensamientos, sus sueños, su subjetividad. Un ejemplo de narrador en primera persona es el relato “Casa tomada” del argentino Julio Cortázar, o la novela “María” de Jorge Isaacs.
“Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia”.
Narrador en segunda persona
Es aquel que narra desde la segunda persona gramatical, o sea, empleando los pronombres personales tú o ustedes (vosotros en el caso del español peninsular).
Se trata de un tipo de narrador poco frecuente en la literatura, debido a que su uso representa un reto mayor, pues supone la existencia de alguien a quien se le cuenta el relato (o sea, un narratario) y a quien el narrador se dirige expresamente. Sin embargo, el narrador en segunda persona tiene la virtud de interpelar al lector y hacer que se adentre más rápidamente en el relato, pues produce un sentimiento de acusación o de complicidad.
Un ejemplo de narrador en segunda persona es la novela “Aura” del mexicano Carlos Fuentes (1928-2012):
“El olor de la humedad, de las plantas podridas, te envolverá mientras marcas tus pasos, primero sobre las baldosas de piedra, enseguida sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta veintidós y te detienes, con la caja de fósforos entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas”.
Narrador en tercera persona
Es aquel que narra desde la tercera persona gramatical, o sea, empleando los pronombres él o ella, o ellos o ellas. Se trata del tipo de narrador más usado en la historia de la literatura y se refiere siempre a eventos ocurridos a terceros, es decir, a otras personas.
Este tipo de narrador puede verse o no inmiscuido en el relato que cuenta y, por lo tanto, puede ser o no un personaje dentro de él. En todos los casos, el narrador contempla la historia “desde afuera”, o sea, sin tomar parte importante en ella.
Un ejemplo de narrador en tercera persona es el cuento “El atajo” del argentino Adolfo Bioy Casares :
“Guzmán, poco dado a juzgar a la gente, pensó que la de su tiempo era la mejor del mundo, pero que de las nuevas generaciones más valía no hablar. Sobre todo, porque uno se equivocaba. Battilana, por ejemplo, que en el ambiente de Ferrocarril Oeste brillaba como espíritu mordaz y amplio, confrontado a los muchachos perdía lustre. Él se preguntaba si traerlo al círculo de los íntimos no había sido un error y, peor aún, hablarle del viaje”.
Narrador protagonista
Es aquel que también es el personaje principal de la historia, o sea, que cuenta de primera mano los sucesos que le ocurrieron. Normalmente, este tipo de narrador emplea la primera persona gramatical, por lo que coincide con el narrador en primera persona. Es el narrador usual en memorias, autobiografías y diarios, pero también en otros tipos de narración, y forma parte de los narradores intradiegéticos, o sea, que se hallan “dentro” de la historia contada.
El narrador protagonista tiene la ventaja de poder acudir a su propia subjetividad e interioridad a la hora de contar la historia, de modo que puede hacer digresiones, elucubraciones y explicaciones, pero su punto de vista al mismo tiempo se ve limitado a la información que posee o los eventos que experimenta. Es imposible, por ejemplo, que un narrador de este tipo sepa lo ocurrido en un lugar donde no se encuentra presente.
Un ejemplo de narrador protagonista lo constituye el cuento “China” del chileno José Donoso :
“Al entrar por la calle, un tranvía vino sobre nosotros con estrépito. Busqué refugio cerca de mi madre, junto a una vitrina llena de hojas de música. En una de ellas, dentro de un óvalo, una muchachita rubia sonreía. Le pedí a mi madre que me comprara esa hoja, pero no prestó atención y seguimos camino. Yo llevaba los ojos muy abiertos. Hubiera querido no solamente mirar todos los rostros que pasaban junto a mí, sino tocarlos, olerlos, tan maravillosamente distintos me parecían”.
Narrador testigo
Es aquel que forma parte de la narración, pero no como protagonista, sino como un testigo (confiable o no) de los sucesos. Es decir, este narrador también es un personaje de la historia (o sea, un personaje intradiegético), pero cuenta los eventos que le ocurrieron a un tercero. Para ello puede emplear tanto la primera como la tercera persona gramatical, e incluso una combinación de las dos.
A diferencia de otros narradores, el narrador testigo conoce de la historia únicamente lo que ha presenciado o experimentado (o lo que, a su vez, le contaron), de modo que su descripción de la historia está limitada a lo que sabe y lo que observa. Sin embargo, dado que se trata de un personaje independiente en el relato, puede conocer detalles que el protagonista ignora y puede a su vez acudir a su propia subjetividad a la hora de contar lo ocurrido.
Un ejemplo de narrador testigo lo constituye el cuento “Circe” del argentino Julio Cortázar:
“Yo me acuerdo mal de Mario, pero dicen que hacía linda pareja con Delia. Aunque ella estaba todavía con el luto por Héctor (nunca se puso luto por Rolo, vaya a saber el capricho), aceptaba la compañía de Mario para pasear por Almagro o ir al cine. Hasta ese entonces Mario se había sentido fuera de Delia, de su vida, hasta de la casa. Era siempre una “visita”, y entre nosotros la palabra tiene un sentido exacto y divisorio”.
Narrador equisciente
Es aquel que relata la historia desde el punto de vista de uno de los personajes, por lo que está enterado únicamente de aquello que el personaje sabe y experimenta, de modo que descubre la trama en la misma medida que él (de allí su nombre, conformado por el latín aequus, “igual”, y scire, “saber”).
A este tipo de narrador se le reconoce porque emplea normalmente la tercera persona gramatical y no se trata de un personaje de la trama, es decir, es un narrador extradiegético o que cuenta la historia estando “por fuera” de ella. En ese sentido, no tiene una subjetividad propia a la que acudir, pero puede echar mano a la del personaje.
Un ejemplo de narrador equisciente es el cuento “La araucaria” del uruguayo Juan Carlos Onetti :
“Larsen paseó las manos por la sotana, para mostrarla, para saber él mismo que seguía enfundado en ella, Mostró al aire -porque ella tenía muy abiertos los ojos y solo miraba la pared blanca opuesta a su muerte- mostró estampas de bruscos colores desleídos, medallas pequeñas de plomo, achatadas por los años, serenas algunas, trágicas otras con desnudos corazones asomando exagerados en pechos abiertos.
Y de pronto la mujer gritó el principio de la confesión salvadora. El padre Larsen la recuerda así:”
Narrador omnisciente
Es aquel que relata la historia desde un punto de vista externo a ella, pero que al mismo tiempo está al tanto de absolutamente todos sus detalles. Es decir, cuenta la historia desde el punto de vista de Dios, presente en todos los lugares a la vez y enterado de todo lo que piensan y hacen los personajes. De allí que se le llame omnisciente (del latín omnis, “todo”, y scire, “saber”). Se trata, además, de un narrador extradiegético (o sea, que está “afuera” del mundo relato).
Este tipo de narrador es muy tradicional en la historia de la literatura, y en la actualidad ha caído en desuso. Se conserva aún en fábulas y relatos infantiles. Sus principales virtudes tienen que ver con la capacidad de manejar absolutamente toda la información del relato, lo cual le permite saber las motivaciones de los personajes, sus respectivos pasados y qué es lo que hacen cuando nadie los observa. Por eso mismo, sin embargo, le resulta imposible involucrarse en la historia, que relata siempre desde un punto distante.
Un ejemplo de narrador omnisciente es el relato “El tigre negro y el venado blanco” del peruano Ciro Alegría :
“El tigre negro, el más feroz y vigoroso de los animales de la selva, buscaba un lugar para construir su casa y lo encontró junto a un río. Al venado blanco, el más tímido y frágil de los animales de la selva, le pasó cosa igual. Eligieron el mismo lugar: un hermoso sitio, sombreado de árboles y con abundante agua.
Al día siguiente, antes de que saliera el sol, el venado blanco abatió el herbazal y cortó los árboles. Después marchose y llegó el tigre negro que, al ver tales aprestos, exclamó:
—Es Tupa, el dios de la selva, que ha venido a ayudarme…
Y se puso a trabajar con los árboles cortados.
Cuando el venado blanco llegó al día siguiente, exclamó a su vez:
—¡Qué bueno es Tupa! Ha venido a ayudarme…”
Un narrador omnisciente o narrador directivo es una forma de voz narrativa (es decir, de narrador) empleada a menudo en relatos literarios como cuentos y novelas, que se caracteriza por conocer en su más mínimo detalle la historia que cuenta. Esto implica que conoce los detalles más secretos de la misma, como los pensamientos de los personajes (no sólo de los protagonistas) y los eventos que ocurren en todos los lugares del relato.
El narrador omnisciente es frecuente en fábulas, relatos infantiles y en las épicas de la antigüedad, pero no es demasiado frecuente en las formas literarias contemporáneas (con notorias excepciones). En líneas generales se caracteriza por lo siguiente:
- Narra en tercera persona. Es decir, relata todo como si lo estuviera mirando ocurrir, hablando de los personajes como él/ella o por sus nombres. En ocasiones puede hacer referencia a sí mismo, decir lo que opina, etc., pero el relato en sí es contado normalmente sin involucrar al narrador.
- Tiene ubicuidad. Es decir, está en todas partes al mismo tiempo, como Dios, y lo sabe absolutamente todo de la narración. Incluso está dentro de la cabeza de los personajes y conoce sus pensamientos y motivaciones.
- Ofrece explicaciones. En lugar de sugerir, como hacen otras formas de narrador, el omnisciente explica al lector lo que ocurre y las motivaciones de ello, ya que posee toda la información al respecto.
- Puede ser cambiante. Al no estar sujeto a ningún personaje o ninguna perspectiva de la historia, el narrador omnisciente puede saltar en el tiempo, puede variar su ubicación o estar en dos o más lugares al mismo tiempo, según su antojo.
- Suele ser autoritario. El narrador omnisciente no puede ser contradicho por la historia y los personajes, es decir, siempre cuenta lo que ocurre, y tiene cierta autoridad respecto al relato, por lo que a menudo se lo disfraza de la “voz del autor” (aunque no lo es nunca) o se le permite emitir juicios y dar opiniones respecto a lo que narra, más que nada en los textos que persiguen una moraleja final.
El narrador omnisciente es frecuente en fábulas y relatos infantiles. Un par de ejemplos de narrador omnisciente son:
- Extraído de: Un mundo feliz (novela) de Aldous Huxley:
«Inclinados sobre sus instrumentos, trescientos fecundadores se hallaban entregados a su trabajo, cuando el director de Incubación y Condicionamiento entró en la sala, sumidos en un absoluto silencio, solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se halla concentrado y abstraído en su labor.
Un grupo de estudiantes recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación, casi abyectamente, al director, pisándole los talones. Cada uno de ellos llevaba un bloc de notas en el cual, cada vez que el gran hombre hablaba, garrapateaba desesperadamente.
Directamente de labios de la ciencia personificada. Era un raro privilegio. El DIC de la central de Londres tenía siempre un gran interés en acompañar personalmente a los nuevos alumnos a visitar los diversos departamentos.”
- Extraído de: Bola de sebo (cuento) de Guy de Maupassant:
“Al cabo de algunos días, y disipado ya el temor del principio, se restableció la calma. En muchas casas un oficial prusiano compartía la mesa de una familia. Algunos, por cortesía o por tener sentimientos delicados, compadecían a los franceses y manifestaban que les repugnaba verse obligados a tomar parte activa en la guerra.
Se les agradecían esas demostraciones de aprecio, pensando, además, que alguna vez sería necesaria su protección. Con adulaciones, acaso evitarían el trastorno y el gasto de más alojamientos.
¿A qué hubiera conducido herir a los poderosos, de quienes dependían? Fuera más temerario que patriótico. Y la temeridad no es un defecto de los actuales burgueses de Ruán, como lo había sido en aquellos tiempos de heroicas defensas, que glorificaron y dieron lustre a la ciudad.
Se razonaba -escudándose para ello en la caballerosidad francesa- que no podía juzgarse un desdoro extremar dentro de casa las atenciones, mientras en público se manifestase cada cual poco deferente con el soldado extranjero.
En la calle, como si no se conocieran;pero en casa era muy distinto, y de tal modo lo trataban, que retenían todas las noches a su alemán de tertulia junto al hogar, en familia.”
Narrador equisciente
Se llama así a un tipo de falso narrador omnisciente: uno que pareciera de entrada saberlo todo del relato y no estar involucrado en él, pero a medida que transcurre la trama, se revela como un disfraz que esconde un narrador en primera persona.
Por ello, se distingue del omnisciente verdadero en que no conoce los pensamientos de todos los personajes del relato, sino únicamente los del personaje protagonista; pero bien puede describir a los demás personajes a partir de cosas que sabe “de oídas” o de relatos que, asumimos, supo posteriormente. Se trata, pues, de un narrador a medias testigo y a medias omnisciente.
Narrador testigo
Es aquél que, como su nombre lo indica, relata una historia que presenció, sin tener de ella mucho más que su propia experiencia de observación. No sabe lo que piensan los personajes, no sabe lo que ocurre en secreto, únicamente aquello que pudo presenciar, ya sea parte de la trama narrativa (es decir, que sea un personaje) o no.
Fuente: https://concepto.de/narrador-omnisciente/#ixzz8Vv39LQhX